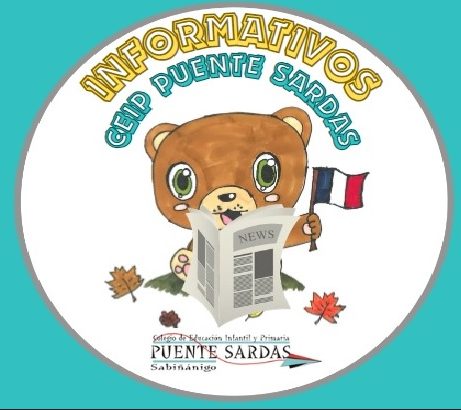LOCURA EN LA CIUDAD
– A Jorge Jiménez. –
Miraba por la ventana ayer y nada parecía presagiar lo que al rato iba a ocurrir. Me llamó mucho la atención ver a uno de los milanos reales que observo a diario volando hacia atrás. A veces planeaba de forma ascendente o lateral, pero nunca lo había visto volando panza arriba con sus garras oteando el cielo y la cola por delante. Bajé la mirada y vi que al paso de un señor ante una papelera, ésta le entregó un papel perfectamente dispuesto para ser escrito. El repartidor de frutas y verduras sacaba la mercancía por debajo del camión; los tomates eran azules y los pepinos rojos; las manzanas eran de canarias y los plátanos golden. Un perro era el dueño de una niña a la que había sacado a pasear. Oí decir a los vecinos de abajo que estaban guisando las carteras de sus hijas. Para colmo, mi reloj se divertía dando brincos. No entendía nada. Me froté los ojos y cuando quité las manos y los abrí, todo seguía del revés. Ahora el salto de agua de la estación trepaba, los árboles daban luz y las farolas hojas, flores y notas musicales.
Al rato empezó a gotear. La lluvia, cada vez más intensa, eran gigantescas manchas de colores. Lo inundó todo. Los charcos se hicieron verdes y la hierba azul; el cielo se quedó amarillo y la carretera violeta con cenefas rojas; el río bajaba dorado y los árboles pasaron a tener ramas moradas y fucsias. Pero lo más extraño es que los ratones perseguían a los gatos, y estos al dueño de la niña. El tren pasaba por la carretera y el autobús por las vías. Aquello no parecía tener solución. Una especie de locura se había apoderado de la ciudad. Los pájaros ladraban y los coches piaban. Por un instante me paré a reflexionar y noté, a pesar de mi vértigo y mi poca destreza que, desde mi ventana, estaba haciendo el pino con los ojos vendados. Me asusté y me solté de manos. Caí sentado en el estrecho umbral junto a mis geranios. Entonces un gran trueno se oyó en toda la ciudad; y cuando me quité la venda pude comprobar que todo había vuelto a la normalidad.