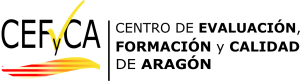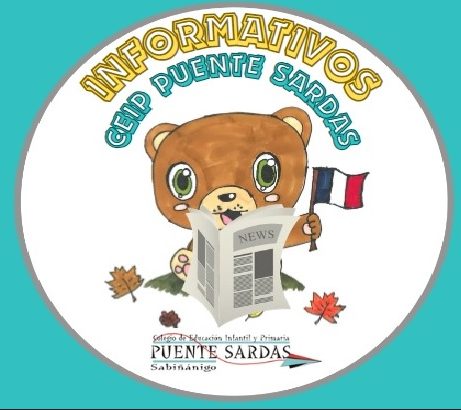LA LUNA Y EL TRAPECISTA
– A mi madre y a todas las madres del mundo –
Ayer por la noche salí a mirar por la ventana y vi un trapecista. Su vestimenta era totalmente blanca y muy ajustada. Había montado el trapecio volante a treinta metros de altura y bajo él instaló una red muy estirada por si se caía. La noche era tranquila y la Luna estaba llena. Se veía perfectamente. Antes de iniciar su primer balanceo, en las manos cubiertas por unas vendas, se puso talco para evitar el sudor. Parecía un auténtico bailarín. Luego comenzó su espectáculo. Primero se columpió con una sola mano. Después sujetándose por los empeines. En la siguiente pasada, no se sujetaba ni con pies ni con manos, lo hacía con el torso. La elegancia era suprema. Al pasar por delante de la Luna su figura delgada y solemne se iluminaba. Una de las veces se soltó y, cuando parecía que iba a caer, hábilmente y con absoluta seguridad, se sujetó con sus piernas en los laterales del trapecio y quedó colgado boca abajo. Aquello me dio unas enormes ganas de aplaudir, pero no quise hacerlo para que no perdiese la concentración.
La Luna estaba detenida. Era tan enorme y redonda que su luz parecía un auténtico foco de circo. Por un instante descansó en uno de los flancos. Cuando inició sus siguientes balanceos, yo era consciente de que iba a presenciar, junto a la Luna, su mejor número. Levantó los brazos agarrando el trapecio y se dejó caer por el aire unido a él dándose impulsos medidos y distinguidos. Sus acrobacias fueron de dificultad creciente y de auténtico riesgo. En la primera hizo una voltereta hacia delante; en la segunda, una hacia atrás; y en la tercera, un doble salto mortal. Cada vez que recogía de nuevo el trapecio, saltaba el polvo de sus manos creando una nube que destacaba con la luz de la noche. La fiabilidad era absoluta y su firmeza envidiable. Entonces ocurrió lo mejor. La Luna extendió sus brazos y en la última de sus piruetas, quizá la mejor, sujetó al trapecista por los suyos y desaparecieron juntos. La noche, entonces, se quedó oscura y yo sin la función.
LORENZO ASÍN