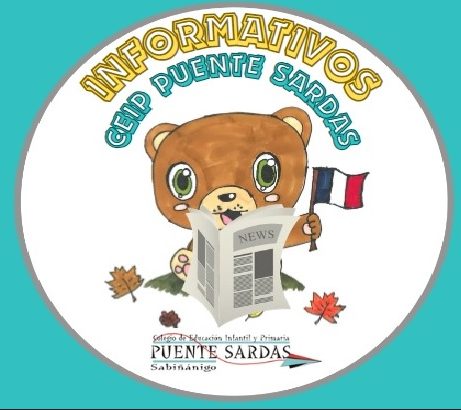LA BIBLIOTECA
– A Óscar y a Virginia –
Ayer salí a la ventana a ver llover. La lluvia era suave y continua. Percibí que la naturaleza agradecía algo que tanto le ayudaba a seguir existiendo. Noté que a los pájaros les daba igual mojarse, tan solo se quedaban quietos y resignados. Al rato dejó de llover y oí una ligera brisa que se acercaba. Luego la brisa se transformo en viento fuerte y más tarde en vendaval. De repente, una asombrosa cantidad de libros cayó en plena calle. Llegaron por el aire, como si de una gigantesca bandada de aves se tratase. Eran grandes y pequeños, de bolsillo y volúmenes de consulta, con tapas ligeras y llamativas cubiertas duras. Los había de aventuras y de viajes, de poesía y científicos. También vi cuentos, biografías y obras de teatro; álbumes ilustrados, cómics y novelas de todo tipo. Sin duda era un paraíso para los que amamos los libros. Lo malo es que estaban amontonados, sin ningún orden, hacinados y molestándose unos a otros. Los veía incómodos, a disgusto. Algunos deseaban estar junto a sus compañeros de fatigas. Otros, aprisionados en el fondo, hacían verdaderos esfuerzos por salir a la superficie. Aquello necesitaba un remedio.
Advertí a lo lejos que una gran muchedumbre se acercaba. Hablaban, reían, corrían y saltaban. Muchos iban de la mano de personas mayores. A medida que se acercaban me di cuenta de que conocía a todas esas personas. No me lo podía creer. Eran las niñas y niños de nuestro colegio, con sus padres y profesores. Óscar iba delante disfrazado de escritor, conversando con Elena que, con un traje de bibliotecaria y zapatos de charol, empezó a dar instrucciones sobre cómo organizar todo aquel desbarajuste originado por una tormenta tan especial. Los operarios del ayuntamiento descargaban sin parar decenas de estanterías vacías. Todos colaboraban, especialmente las niñas y los niños que conocían a la perfección dónde iba cada libro. En pocos minutos quedó organizada una preciosa biblioteca. Los lomos de los libros se exhibían alineados. Cada uno esperaba una mano complaciente dispuesta a sacarlo de su sitio para instalarse en su imaginación una vez leído. El ir y venir se transformó en el necesario silencio para disfrutar. Los más pequeños escuchaban lo que leían los mayores. Todos presumían de su libro. Noté que también los libros sonreían satisfechos.